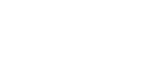Empleo Formal, Digno y de Calidad
Maquila, empleo formal y digno.
Según una última encuesta realizada, del 2013 hasta hoy, hay dos empresas nuevas por mes y éstas son beneficiadas con las exportaciones que aumentaron un 43%. Según el viceministro de Industria y Comercio, José Luís Rodríguez, gracias a ellas ya se dieron unos 9.000 empleos dignos en todo el país.
Con la ley de maquila muchos paraguayos hoy cuentan con un trabajo seguro con capacitación. “La gente que hacía changa y tenía un trabajo informal se redujo, ahora tiene un oficio formal”, sostuvo.
Explicó que el aumento de las empresas que apuntan a la exportación se debe al impulso que se les da desde el Gobierno. Actualmente existen programas de financiamiento desde el Banco Nacional de Fomento. “Antes su nombre no era como decía. Hoy realmente está fomentando la economía”, manifestó el titular, explicando que no solo las exportaciones crecieron sino también se dieron empresas ensambladoras de autos, que hoy son beneficiadas con proyectos que otorgan a los taxistas y a las familias la posibilidad de comprar vehículos nuevos en cuotas y a precios económicos.
“Maquila es un sistema de producción mediante el cual empresas ubicadas dentro del Paraguay pueden producir bienes y servicios para ser exportados”, explica el portal de la Cemap (Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay). “La producción se hace por encargo de una matriz ubicada en el exterior y puede enviarse a cualquier país del mundo. Puede operar como entidad maquiladora cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera domiciliada en el país que se encuentre habilitada para efectuar actos de comercio”, detalla.
Las transformaciones experimentadas en la última década por la industria latinoamericana han producido cambios significativos en la magnitud y en la estructura del empleo generado por el sector.
Las transformaciones experimentadas en la última década por la industria latinoamericana han producido cambios significativos en la magnitud y en la estructura del empleo generado por el sector.
El proceso de concentración industrial y el aumento de las empresas procesadoras de recursos naturales han incrementado la importancia relativa de las plantas intensivas en capital, en desmedro de las intensivas en mano de obra. La reestructuración del aparato productivo en ramas industriales intensivas en mano de obra (como calzado, vestuario, textiles, etc.) también se ha traducido en una reducción de la demanda por personal. Este efecto se ha visto acentuado como consecuencia del proceso de desverticalización productiva y la consecuente subcontratación de terceros (proveedores de partes, componentes y servicios), así como el aumento de los componentes importados. El resultado es una mayor productividad de la mano de obra y una fuerte reducción de la capacidad de absorción de empleo por el sector industrial. Esta situación incide en las oportunidades de empleo tanto de hombres como de mujeres; no obstante, la forma en que el impacto se traduce entre ellos y ellas es distinto, como se verá a continuación
La presencia de las mujeres en la industria no es irrelevante, a pesar de la segmentación ocupacional de género que persiste en el mercado de trabajo, confinando la gran mayoría de las mujeres a las ocupaciones menos valoradas de los sectores comercio y servicios, su presencia en la industria en América Latina no es irrelevante. En el contexto de los procesos de globalización y ajuste estructural, particularmente a partir de la diseminación de la industria maquiladora (primeramente en México y después en el Caribe y Centroamérica), ganan visibilidad fenómenos importantes de feminización de la fuerza de trabajo en algunos sectores industriales y agroindustriales. Ese fenómeno, así como los procesos de «masculinización» de la fuerza de trabajo que se vienen identificando más recientemente en algunos sectores de industria maquiladora (especialmente en México) reafirman la importancia de estudiar el trabajo femenino y las relaciones de género en el sector industrial, ya sea bajo su forma más visible (en las empresas grandes y formales, las «cabezas» de las cadenas productivas) o en sus formas muchas veces invisibles (en los diversos eslabones de las cadenas de subcontratación, que con frecuencia llegan hasta el trabajo industrial a domicilio).
Los datos de la CEPAL relativos a 12 países de América Latina (CEPAL, 1998), indican que, a mediados de los años 90, la participación de la mano de obra femenina en el total de la fuerza de trabajo industrial oscilaba entre un mínimo de 23% en Argentina y un máximo de 43,8% en Honduras. En cinco de esos países esa cifra variaba entre 23 y 30% (Argentina, Brasil, Venezuela, Chile e Panamá); en cuatro de ellos estaba entre 30 e 35% (México, Uruguay, Bolivia e Costa Rica), e nos últimos dos era superior a 40% (Colombia e Honduras) (ver Cuadro 7 ).
Además, si se compara los años 80 con los 90, se puede verificar que la participación de las mujeres en el total del empleo industrial aumentó en la mayoría de los países considerados (Colombia, Venezuela, México, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Honduras), se mantuvo prácticamente igual en dos de ellos (Chile y Uruguay) y se redujo en sólo dos (Panamá y Argentina).
Eso podría estar indicando un proceso de feminización de la fuerza de trabajo industrial en 7 de los 11 países considerados y de masculinización en 3 de ellos. En Honduras, Colombia, Brasil y Bolivia, otro indicador que estaría apuntando en el mismo sentido sería la disminución del diferencial en la proporción entre hombres y mujeres empleados/as en la industria en el mismo período.
La industria de la maquila, su importancia en la generación de empleo femenino
El proceso de apertura de las economías, junto con la existencia de tratados como el de la Cuenca del Caribe, han facilitado el incremento de la inversión extranjera directa en zonas de libre comercio. Este fenómeno ha implicado una ampliación en las actividades productivas para la exportación, que, en las décadas pasadas, estaban preferentemente localizadas en actividades agrícolas, tales como el banano, el algodón, el azúcar y el café. Las nuevas actividades productivas de la última década se relacionan con la maquila textil en primer lugar, y, muy recientemente, con la maquila electrónica (Costa Rica).
El empleo generado en la industria de la maquila centroamericana alcanza a aproximadamente 300.000 puestos de trabajo, mayoritariamente ocupados por mujeres, en porcentajes que fluctúan entre 70% y 87%. La tendencia para el próximo bienio es hacia la ampliación de la producción en la maquila textil; se preve también la mantención de una importante dínámica de creación de empleo, en especial para las mujeres.
Las exigencias de una mayor competitividad internacional han incidido en una tendencia hacia la flexibilización de las relaciones laborales. La consecuencia de este fenómeno ha sido la introducción de cambios en los sistemas de organización del trabajo, muchas veces a través de la externalización de costos y responsabilidades a otras unidades productivas. Esta situación se observa en la maquila: se contrata a empresarios locales que realizan los procesos productivos, los que, a su vez, contratan a mujeres que realizan el trabajo en sus propias casas o en locales en pésimas condiciones habilitados para tal efecto (maquila domiciliaria). La empresa transnacional contrata empresas locales para producir parte de los bienes, por ejemplo, la confección de prendas que ya vienen cortadas. Estos contratos tienen exigencias de calidad y entrega justo a tiempo por una suma de dinero determinada. Este proceso de subcontratación, junto con la fragmentación de la cadena productiva, es una de las tendencias que afecta negativamente la calidad de los empleos.
Este nuevo proletariado es mayoritariamente muy joven (tiene entre 18 y 30 años) mayoritariamente femenino, prácticamente no tiene experiencias anteriores en el sector formal de la economía, y si las tiene es en el mismo sector de la industria de la maquila; Hay un alto porcentaje de madres, jefas de hogar y su nivel de alfabetismo es similar o incluso mayor que el de los hombres del mismo sector.
La mayoría de los países latinoamericanos ha hecho el recorrido de las fases y ha iniciado el proceso de adecuación y modificación de su normativa y legislación laboral, a fin de garantizar la plena igualdad a la mujer trabajadora.
Sin embargo, una serie de medidas concretas vienen siendo aplicadas por legislaciones nacionales en el espíritu del Convenio 156 de la OIT. Entre ellas, se destacan las que siguen:
- reducción progresiva de la jornada de trabajo y de las horas extraordinarias para trabajadores de ambos sexos;
- introducción de mayor flexibilidad en la organización de los horarios de trabajo, de los periodos de descanso y las vacaciones para trabajadores de ambos sexos;
- establecimiento de condiciones equivalentes de empleo a trabajadores a tiempo parcial, temporeros y a domicilio;
- creación de servicios adecuados de asistencia y cuidado infantil;
- ampliación a los padres de derechos como sala cuna y licencia para el cuidado de hijos enfermos (que contemplaban anteriormente sólo a las mujeres);
- permisos parentales de varios tipos, entre ellos los permisos post natales compartidos para hombres y mujeres
En ese sentido, empezaron a revisarse una serie de normas protectoras (entre ellas las que prohibían en trabajo nocturno de las mujeres, que las protegían contra los efectos de las emanaciones de plomo y benceno y que establecían límites de carga) a partir de las siguientes ideas: en primer lugar, que existen condiciones de trabajo que son malas tanto para mujeres como para hombres, y que ninguno de ellos deben estar sometidos/as a tales condiciones; en segundo lugar, que los hombres también deben ser protegidos en su función reproductora; en tercer lugar que algunas de esas normas (como por ejemplo la prohibición del trabajo nocturno) podrían restringir las oportunidades de empleo para las mujeres.
En general, se reconoce que la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no puede ser alcanzada solo a través de la legislación. Esta, sin embargo, tiene un papel fundamental. De ahí la importancia de los mecanismos que garanticen su efectiva aplicación.
A nivel internacional la OIT ejerce como organismo contralor. El artículo 22 de su Constitución obliga a los Estados Miembros a presentar una Memoria cada 4 años sobre las medidas adoptadas para poner en ejecución los Convenios ratificados. En el caso de algunos Convenios, como el número 100 (igualdad de remuneración) y el número 111 (igualdad en el empleo) esta Memoria debe presentarse cada 2 años. Respecto a los Convenios no ratificados, como es por ejemplo el caso de los convenios 103 y 156 en la mayoría de los países latinoamericanos, la Constitución de la OIT habilita al Consejo de Administración para requerir informes sobre la aplicación de sus disposiciones y las razones de su no ratificación (Márquez, 1998).
Las infracciones al principio de igualdad y no discriminación por razones de sexo caen, además, dentro de la competencia de la jurisdicción laboral. Dado que en la mayoría de las legislaciones nacionales el peso de la prueba recae en la trabajadora (demostrando que hubo intención de discriminar), la mayor parte de las denuncias por discriminación han sido falladas en contra de las trabajadoras.
Finalmente, el cumplimiento de la normativa laboral constituye un objetivo propio de las organizaciones de trabajadores. Como consecuencia de la entrada masiva de mujeres a la fuerza de trabajo y la redefinición de la agenda sindical para incorporar reivindicaciones de género, los sindicatos han empezado a preocuparse del control de la igualdad de oportunidades. Las organizaciones de empleadores por su parte, en cuantos representantes de las empresas, tienen también la tarea de incentivar la observancia de la normativa por parte de sus afiliados.
Conclusiones
Tanto la normativa constitucional como la legislación laboral en los países latinoamericanos registran significativos avances tendientes a consagrar el principio de la igualdad y la no discriminación por razones de sexo, lográndose un importante reconocimiento de la igualdad formal. Subsisten en algunos países ciertas disposiciones que contradicen este principio. En general discriminación en la práctica constituye el mayor problema.
Las normas relativas a la maternidad han experimentado avances, al intentar combinar las medidas protectoras con las antidiscriminatorias. El concepto de trabajadores de ambos sexos con responsabilidades familiares ha sido el marco para la promulgación de normas sobre licencia de paternidad y, aun cuando no ha habido avances legales en materia de cuidado de hijos pequeños de trabajadoras/es, este tema ha estado en el centro del debate y se ha transformado en objeto de la negociación colectiva en algunos países
Fuente: https://bit.ly/2t1ROnq